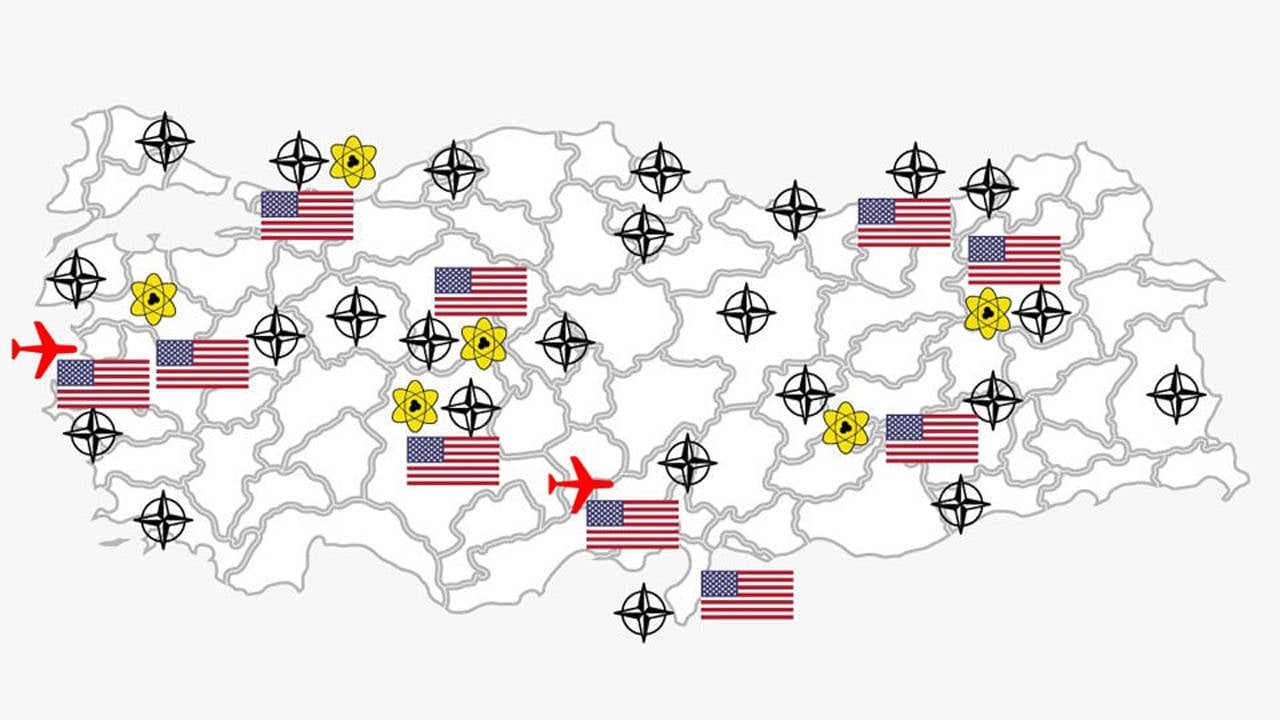La prueba de quienes escribieron la República con quienes “la hicieron”

HAZER del Egeo*
La creencia de que la historia es una progresión lineal con una dirección predeterminada es una de las herramientas ideológicas fundamentales mediante las cuales el capitalismo se naturaliza. Mediante esta creencia, las contradicciones sociales y las alternativas históricas se invisibilizan; el papel constitutivo de la historia se desvía de las luchas concretas de los actores sociales y se relega a principios abstractos, y los actores cuyas acciones configuran la historia se reducen a agentes pasivos de estos principios.
La forma más común que esta creencia adopta en la práctica es el concepto de « modernización», un complejo proceso histórico que abarca los últimos siglos y que se enmarca normativamente en torno a él , entendiéndolo como la expansión «automática», «predestinada» y «deseada» del orden global capitalista centrado en Occidente. Al alejarnos de la geografía occidental, la narrativa de la «modernización» emerge como el concepto de «occidentalización», donde las historias multidimensionales y multiactorales de las sociedades no occidentales se reducen a la cuestión de su compatibilidad o incompatibilidad con esta narrativa. En este punto, la única pregunta significativa para el historiador o científico social no occidental es por qué su sociedad «fracasó», «se retrasó» o «quedó rezagada». La única promesa que pueden ofrecer los actores políticos es elevarla al «nivel de las civilizaciones contemporáneas». Las razones de cualquier decepción encontrada en este proceso se buscan ahora en un «pasado» completamente entre paréntesis y cosificado. La historia se concibe como un conflicto unidimensional progresista-reaccionario, y quienes la crean dejan de ser agentes creativos para convertirse en "reformadores" pasivos que aplican los parámetros establecidos por el "centro" capitalista occidental a sus propios entornos sociales. Sin embargo, este proceso de "deshistorización" o "silenciamiento", problematizado culturalmente por conservadores y algunos liberales, particularmente en Turquía, en línea con las tendencias posmodernistas posteriores a la década de 1980, no es, de hecho, exclusivo del mundo no occidental. El historiador marxista EP Thompson, quien en su famosa obra intentó reimaginar a la clase obrera británica en su fase capitalista preindustrial a través de todas sus luchas, también se refería al mismo proceso de silenciamiento cuando afirmó que intentaba salvar a la clase obrera de este país, durante mucho tiempo el centro del sistema capitalista mundial, de lo que él llamó "el inmenso desprecio de las generaciones futuras".
En Turquía, este proceso de "silenciamiento" se esconde tras la suposición de que un proceso de "modernización" "de arriba hacia abajo" o "elitista", que se remonta a la era Tanzimat o anterior, llegó a su conclusión lógica con el régimen secular y nacional establecido por la República . Dentro de esta narrativa, que describe un proceso casi automático, la "sociedad" (a menos que se asuma directamente como una fuerza "reaccionaria") se concibe como un receptor pasivo o espectador de este proceso y se la excluye del centro del proceso histórico. Su papel como fuerza impulsora de la historia se relega a las acciones de las élites políticas reformistas, que se supone han asumido una misión mesiánica por el bien común de la sociedad, y a sus "ideales" de fuerte carga normativa. Esta narrativa no solo "silencia" a algunos actores al filtrar la historia pasada, sino que también funciona en el contexto de un acto de "silenciamiento" relacionado con el presente. Se considera que la sociedad no merece participar en el proceso histórico debido a su alienación o distanciamiento de los parámetros occidentales que determinan el curso de la historia. Todos los acontecimientos o rupturas sociales o políticas importantes en la historia turca se construyen como órdenes, proyectos o ingeniería, y la "élite política" que los implementa se vuelve atemporal al ser percibida como una "casta" que se mantiene autónoma de una sociedad que ya se asume como estática o estéril, situada fuera de las relaciones y luchas sociales.
Una lectura verdaderamente alternativa y liberadora del último siglo o dos de la historia turca consistiría en comprender cada momento histórico como una instantánea independiente en la que diferentes actores sociales en conflicto y lucha se posicionaron de diversas maneras, formando diferentes coaliciones o configuraciones políticas hegemónicas. El vínculo entre estas instantáneas dentro de un flujo histórico reside en las demandas y luchas constantes de estos actores sociales. Esta comprensión de la historia turca reciente supera el proceso de silenciamiento que conservadores y liberales, basados en teorías posmodernistas, conceptualizan como «colonización epistémica», y revela una memoria histórica contrahegemónica que puede ser un faro para las utopías actuales. En este sentido, se requiere un hábito historiográfico que permita leer e interpretar los logros y las deficiencias de la República (temprana), como ocurre en todos los períodos de los dos últimos siglos de la historia de Turquía, a través de las posiciones y luchas de los actores sociales, sin centrarse en las misiones, virtudes o debilidades de las élites políticas, tratadas como si estuvieran fuera o por encima de la historia y la sociedad. Hoy, al celebrar el 102.º aniversario de la República, sigue siendo fundamental comprender adecuadamente el momento histórico en el que nos encontramos y, en consecuencia, reformular constantemente nuestras luchas.
*Asistente de investigación
BirGün